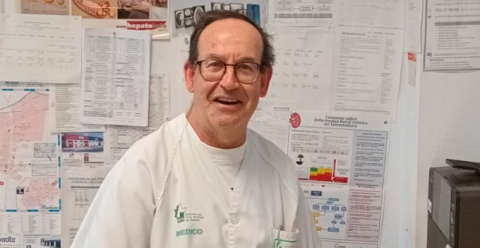Santos Lugares
Se nos fue febrero con su luz cuasi cruda. Llegan ahora días que sueñan con mantos de
luz arrebatadores portando el anuncio de que marzo se ha abierto para convocar
labores de geoponía. El invierno abandona el lento silencio de los cobertizos.
Los almendros han poblado las vísperas. Aquí está el tiempo en el que casi todo
se estira mojado por la luz que en su bostezo quiere ensanchar con alborozo los
brazos del aire. Nuevamente retorna el espacio que llama a las liturgias
adormecidas en los rincones, dictaminando que la fugacidad busca la memoria del
júbilo de los días en el recuerdo de lo vivido.
Suspira la luz creciente en sus dolencias evocando el sol
primerizo que pronostica el génesis de la primavera que viene bajo la libertad
del ceremonial cruzado por el paso tembloroso del ajuar de las rosas de marzo.
Las vísperas son perfumadas por la solemnidad exacta de la dama de noche que
baña los zaguanes de melancolía. La luz demanda la hermosura del color verde
para ser anudado a las ramas, donde las yemas en sus brotes gritan por los
dolores del parto que les llega. Esta es la crónica íntima que traen los
vestidos hermosos de la floración en sus colores blanco, rosa, amarillo, verde,
rojo, violáceo… y, con ella, el fruto. Todo es flor, gozo y espera ante una
llegada. Todo es belleza porque todo es nuevo formando la antífona de la cita
hermosa que recorre este tiempo de la Cuaresma, a pocos días para que se abra
de par en par el vestíbulo de la primavera y rompa con las tardes que andan
dormidas en la tibieza.
Allí, en otros tiempos, en la penumbra seca y silenciosa,
bajo la languidez de la luz de las velas y la densidad del incienso que
contrastaba con la ausencia de la flor, cual roca desnuda e intacta del monte
Calvario, bajo el adorno de la tela antigua morada, que así era como se velaban
antes los altares, llegaba la sobriedad en el rito del canto estremecedor del “Miserere mei, Deus, secúndum misericordiam tuam”.
El Salmo penitencial más intenso y repetido. El canto del pecado y del perdón,
la meditación más profunda sobre la culpa y su gracia. “Misericordia, Dios mío”. Un suspiro lleno de arrepentimiento y de
esperanza dirigido a la bondad de Dios.
Se certificaba así, en aquellos viernes de Cuaresma, un juramento
solemne de oración, penitencia y silencio ante la imagen rodeada de penumbras,
alteradas por el balanceo del humo que desprendía la cera de color tiniebla. Su
rostro, su cuerpo indefenso, sus manos taladradas, sus brazos tendidos, la
posición de los pies, la pobreza en su desnudez, su costado, la hermosura
desangrada y su desgarradora y fija mirada que preguntaba por qué lo habían
abandonado. Así, todos los viernes, aquel canto se amplificaba y solemnizaba,
recorriendo la atmósfera serena y suave de las naves del templo, sólo
perturbada por el leve sonido en el desahogo al pasar las páginas de los
devocionarios.
Afuera habitaba otro espacio diferente, distinto, no
exento de melancolía que atisbaba el presagio de la esperanza cierta: “En dos días nos sanará; al tercero
resucitará; y viviremos delante de él”, que brota sobre la espina aguda que
sangra recordando a cuantos amamos y quisimos. Antes la espera del encuentro
gozoso y definitivo allá arriba en los cielos.
Después se llenaba el ambiente de un embeleso musical que
conducía también al silencio, porque la música comienza donde acaba el
lenguaje. La Banda de Música, en aquellos días de la Cuaresma, ensayaba para
las procesiones de Semana Santa. Desde el atril el director ordenaba y los
músicos repetían una y otra vez una partitura agradable, envolvente y hermosa:
“Santos Lugares”. Memoria sonora de aquellos músicos que igual tocaban música
alegre y festiva que triste y fúnebre, salidas del llanto que nace de la
nostalgia, como los misterios del rosario de la partitura de la vida: gozosos,
luminosos, dolorosos y gloriosos.
Se nos fue febrero con su luz cuasi cruda. Llegan ahora días que sueñan con mantos de
luz arrebatadores portando el anuncio de que marzo se ha abierto para convocar
labores de geoponía. El invierno abandona el lento silencio de los cobertizos.
Los almendros han poblado las vísperas. Aquí está el tiempo en el que casi todo
se estira mojado por la luz que en su bostezo quiere ensanchar con alborozo los
brazos del aire. Nuevamente retorna el espacio que llama a las liturgias
adormecidas en los rincones, dictaminando que la fugacidad busca la memoria del
júbilo de los días en el recuerdo de lo vivido.
Suspira la luz creciente en sus dolencias evocando el sol
primerizo que pronostica el génesis de la primavera que viene bajo la libertad
del ceremonial cruzado por el paso tembloroso del ajuar de las rosas de marzo.
Las vísperas son perfumadas por la solemnidad exacta de la dama de noche que
baña los zaguanes de melancolía. La luz demanda la hermosura del color verde
para ser anudado a las ramas, donde las yemas en sus brotes gritan por los
dolores del parto que les llega. Esta es la crónica íntima que traen los
vestidos hermosos de la floración en sus colores blanco, rosa, amarillo, verde,
rojo, violáceo… y, con ella, el fruto. Todo es flor, gozo y espera ante una
llegada. Todo es belleza porque todo es nuevo formando la antífona de la cita
hermosa que recorre este tiempo de la Cuaresma, a pocos días para que se abra
de par en par el vestíbulo de la primavera y rompa con las tardes que andan
dormidas en la tibieza.
Allí, en otros tiempos, en la penumbra seca y silenciosa,
bajo la languidez de la luz de las velas y la densidad del incienso que
contrastaba con la ausencia de la flor, cual roca desnuda e intacta del monte
Calvario, bajo el adorno de la tela antigua morada, que así era como se velaban
antes los altares, llegaba la sobriedad en el rito del canto estremecedor del “Miserere mei, Deus, secúndum misericordiam tuam”.
El Salmo penitencial más intenso y repetido. El canto del pecado y del perdón,
la meditación más profunda sobre la culpa y su gracia. “Misericordia, Dios mío”. Un suspiro lleno de arrepentimiento y de
esperanza dirigido a la bondad de Dios.
Se certificaba así, en aquellos viernes de Cuaresma, un juramento
solemne de oración, penitencia y silencio ante la imagen rodeada de penumbras,
alteradas por el balanceo del humo que desprendía la cera de color tiniebla. Su
rostro, su cuerpo indefenso, sus manos taladradas, sus brazos tendidos, la
posición de los pies, la pobreza en su desnudez, su costado, la hermosura
desangrada y su desgarradora y fija mirada que preguntaba por qué lo habían
abandonado. Así, todos los viernes, aquel canto se amplificaba y solemnizaba,
recorriendo la atmósfera serena y suave de las naves del templo, sólo
perturbada por el leve sonido en el desahogo al pasar las páginas de los
devocionarios.
Afuera habitaba otro espacio diferente, distinto, no
exento de melancolía que atisbaba el presagio de la esperanza cierta: “En dos días nos sanará; al tercero
resucitará; y viviremos delante de él”, que brota sobre la espina aguda que
sangra recordando a cuantos amamos y quisimos. Antes la espera del encuentro
gozoso y definitivo allá arriba en los cielos.
Después se llenaba el ambiente de un embeleso musical que
conducía también al silencio, porque la música comienza donde acaba el
lenguaje. La Banda de Música, en aquellos días de la Cuaresma, ensayaba para
las procesiones de Semana Santa. Desde el atril el director ordenaba y los
músicos repetían una y otra vez una partitura agradable, envolvente y hermosa:
“Santos Lugares”. Memoria sonora de aquellos músicos que igual tocaban música
alegre y festiva que triste y fúnebre, salidas del llanto que nace de la
nostalgia, como los misterios del rosario de la partitura de la vida: gozosos,
luminosos, dolorosos y gloriosos.