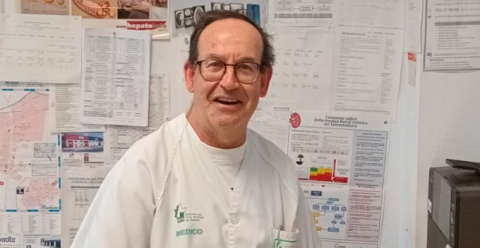El cafetín de Alfonso
La idearon con Primo de Rivera y
la labraron en la República. La hicieron dándole la espalda al caserón, viejo y
antiguo donde en otros tiempos gobernó, administró y habitó la nobleza. Hoy ni
la una ni el otro permanecen. La insensibilidad humana los derrumbó sin querer
darle una oportunidad a ser adaptados, reformados y modernizados.
Sopla la corriente que trae un
olor a melodía fresca de mañana de verano. Olor y sabor de huerta para la compra
doméstica en los puestos que mostraban el saludable oficio del rito de la
venta. Frutas, verduras, leche, huevos, carnes y pescados. Sí, los quehaceres y
los días de nuestra Plaza de Abastos. Corre entre los pasillos de las ausencias
un dulce pregón que anuncia patatas, higos, sandías, tomates, pimientos, peras,
sardinas, huevos frescos y carne de primera. También, en ella, hubo un tiempo
en el que la señora Ramona, “La cacharrera”, vendía puntillas y tira bordadas,
y los valencianos de Manises venían con cerámica.
Frente a ella, en una esquina,
ofrecían camas con sábanas limpias. Un lujo de esmerado servicio. En la mesa te
ponían un hule, como Dios manda, y sobre él las delicias de la mejor cocina
casera. Por allí pasaron viajantes, maestros, abogados, sacerdotes, médicos,
encargados y feriantes, a quienes Enrique, su hija María Dolores y la fiel
Luisa dispensaban un trato personalizado, digno de los mayores elogios,
satisfaciendo los gustos y costumbres de los clientes. ¡Ay, la Fonda de Enrique que se nos
fue un día!
En el territorio de la Plaza de
Abastos no faltaba un excepcional complejo de locales que vivían al amparo y
cobijo de ella. Con sabor a amanecer y hasta que la Plaza levantaba bien alta
la mañana, los cafés, sagradas instituciones, reunían una nutrida concurrencia.
Antonio Gómez, Isidoro Sierra, Alfonso Cruz y Pedro Dorado, entre otros,
regentaban los templos donde te echaban el mejor café posible. Café con cuerpo
y carácter. Y junto a ellos la churrería de Frasco, quien con dos palos faenaba
sobre el borboteo de la espiral de la rueda de churros friéndose sobre el
aceite de la anafre.
Dicen que al finalizar la década
de los cuarenta del siglo pasado, la que trajo el “año del hambre”, las cartillas de racionamiento, las carencias
y la miseria, un trago de aguardiente de amanecer servía para reinventar la
vida. Fue entonces cuando Pedro Dorado abrió su cafetín, apoyando con él el
jornal de la barbería que compartía con su hermano Joaquín, sacando hacia
adelante así la casa, la familia y la vida. Pedro se fue haciendo con una fiel
clientela que a sorbos probaba y saboreaba el aroma intenso de los mejores
cafés del momento. Café molido y secado, hervido en una cafetera calentada con
carbón para ser servido con buen hacer y artesanía. ¡Excelente café de
maquinilla! Pedro necesitó, con los años, la ayuda de su hijo Alfonso. Padre e
hijo compraron la primera cafetera eléctrica. Había llegado el lujo automático.
Así fue como el oficio del padre buscó como heredero al hijo que continuó sus
mismos afanes, compartidos, más tarde, con su inseparable Josefina.
Después llegaron otros tiempos, no
fáciles para todos. Pero Alfonso siguió, continuó, no cerró. Con esfuerzo,
dedicación, buen crédito y oficio en el día a día logró ser la mejor agencia
informativa de la mañana. Desde muy temprano una alegre sinfonía de ilustres
clientes reclamaban tertulias, debatiendo contra esto y aquello, en el
saludable ejercicio de la conversación y el diálogo.
El miércoles santo, al llegar el
mediodía, la Faema proclamó en alta voz “¡Basta ya! ni solos, ni cortos, ni
largos, ni manchados”. Alfonso, con la solemnidad que el momento requería, la
desconectó, diciendo adiós a sesenta y dos años de vida de una ejemplar
institución del gremio de los cafés de nuestro pueblo. El cafetín de Alfonso ha
echado el cierre a los orígenes, los tiempos, la memoria, los quehaceres y los
recuerdos.
La idearon con Primo de Rivera y la labraron en la República. La hicieron dándole la espalda al caserón, viejo y antiguo donde en otros tiempos gobernó, administró y habitó la nobleza. Hoy ni la una ni el otro permanecen. La insensibilidad humana los derrumbó sin querer darle una oportunidad a ser adaptados, reformados y modernizados.
Sopla la corriente que trae un olor a melodía fresca de mañana de verano. Olor y sabor de huerta para la compra doméstica en los puestos que mostraban el saludable oficio del rito de la venta. Frutas, verduras, leche, huevos, carnes y pescados. Sí, los quehaceres y los días de nuestra Plaza de Abastos. Corre entre los pasillos de las ausencias un dulce pregón que anuncia patatas, higos, sandías, tomates, pimientos, peras, sardinas, huevos frescos y carne de primera. También, en ella, hubo un tiempo en el que la señora Ramona, “La cacharrera”, vendía puntillas y tira bordadas, y los valencianos de Manises venían con cerámica.
Frente a ella, en una esquina, ofrecían camas con sábanas limpias. Un lujo de esmerado servicio. En la mesa te ponían un hule, como Dios manda, y sobre él las delicias de la mejor cocina casera. Por allí pasaron viajantes, maestros, abogados, sacerdotes, médicos, encargados y feriantes, a quienes Enrique, su hija María Dolores y la fiel Luisa dispensaban un trato personalizado, digno de los mayores elogios, satisfaciendo los gustos y costumbres de los clientes. ¡Ay, la Fonda de Enrique que se nos fue un día!
En el territorio de la Plaza de Abastos no faltaba un excepcional complejo de locales que vivían al amparo y cobijo de ella. Con sabor a amanecer y hasta que la Plaza levantaba bien alta la mañana, los cafés, sagradas instituciones, reunían una nutrida concurrencia. Antonio Gómez, Isidoro Sierra, Alfonso Cruz y Pedro Dorado, entre otros, regentaban los templos donde te echaban el mejor café posible. Café con cuerpo y carácter. Y junto a ellos la churrería de Frasco, quien con dos palos faenaba sobre el borboteo de la espiral de la rueda de churros friéndose sobre el aceite de la anafre.
Dicen que al finalizar la década de los cuarenta del siglo pasado, la que trajo el “año del hambre”, las cartillas de racionamiento, las carencias y la miseria, un trago de aguardiente de amanecer servía para reinventar la vida. Fue entonces cuando Pedro Dorado abrió su cafetín, apoyando con él el jornal de la barbería que compartía con su hermano Joaquín, sacando hacia adelante así la casa, la familia y la vida. Pedro se fue haciendo con una fiel clientela que a sorbos probaba y saboreaba el aroma intenso de los mejores cafés del momento. Café molido y secado, hervido en una cafetera calentada con carbón para ser servido con buen hacer y artesanía. ¡Excelente café de maquinilla! Pedro necesitó, con los años, la ayuda de su hijo Alfonso. Padre e hijo compraron la primera cafetera eléctrica. Había llegado el lujo automático. Así fue como el oficio del padre buscó como heredero al hijo que continuó sus mismos afanes, compartidos, más tarde, con su inseparable Josefina.
Después llegaron otros tiempos, no fáciles para todos. Pero Alfonso siguió, continuó, no cerró. Con esfuerzo, dedicación, buen crédito y oficio en el día a día logró ser la mejor agencia informativa de la mañana. Desde muy temprano una alegre sinfonía de ilustres clientes reclamaban tertulias, debatiendo contra esto y aquello, en el saludable ejercicio de la conversación y el diálogo.
El miércoles santo, al llegar el mediodía, la Faema proclamó en alta voz “¡Basta ya! ni solos, ni cortos, ni largos, ni manchados”. Alfonso, con la solemnidad que el momento requería, la desconectó, diciendo adiós a sesenta y dos años de vida de una ejemplar institución del gremio de los cafés de nuestro pueblo. El cafetín de Alfonso ha echado el cierre a los orígenes, los tiempos, la memoria, los quehaceres y los recuerdos.