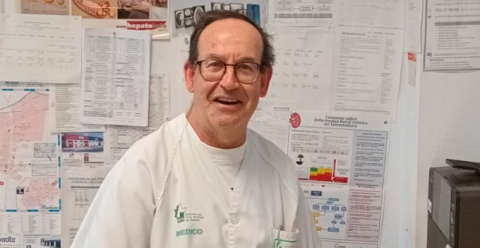Alejandra y Alejandro
Los unió la vocación por la enseñanza y los selló el amor por el campo, pero fue la piedra la que terminó de sellar su alianza. Se habían conocido entre matraces y ecuaciones, pero fue la roca la que terminó por unirlos del todo. Químicos de profesión, aprendieron pronto que la materia no solo reacciona: también recuerda. Quizá por eso, cuando comenzaron a recorrer las sierras de Extremadura, supieron reconocer en aquellas paredes antiguas algo más que piedra erosionada.
Allí, donde el sol y la lluvia no llegan a golpear la roca con la misma insistencia desde hace milenios, comenzaron a descubrir abrigos con representaciones rupestres esquemáticas: figuras humanas reducidas a trazos esenciales, animales insinuados con apenas unas líneas, signos que no imitaban la naturaleza, sino que la pensaban.
Supieron mirar sin prisa, con la pausa que permite discernir lo que es una pintura rupestre de lo que es el óxido que a veces confunde. Entendieron que aquellos artistas prehistóricos también habían sido observadores de la vida, y comprendieron por ser químicos que aquellos pigmentos no eran solo color, sino proceso. Óxidos de hierro, aglutinantes orgánicos, manos que mezclaron tierra y agua para fijar una idea al soporte del tiempo. Cada abrigo descubierto era un pequeño laboratorio prehistórico donde alguien había decidido que la experiencia debía permanecer. Que su paso fugaz por el mundo merecía ser fijado en la pared.
Los abrigos aparecían tras horas de caminar entre jaras, canchales y encinas. A veces era una sombra distinta, un ocre que no encajaba con la geología, una línea demasiado recta para ser azar. Entonces se detenían. Ante ellos, figuras esquemáticas trazadas con la economía de quien sabe que lo esencial no necesita adornos: antropomorfos, animales reducidos a signos, símbolos cuyo significado sigue en suspensión, como una reacción inacabada. El arte rupestre esquemático les resultaba cercano: no describía la realidad, la interpretaba.
Mientras catalogaban pigmentos, orientaciones y superposiciones, entendieron que estaban cartografiando algo más que yacimientos. Estaban trazando un puente entre disciplinas que demasiadas veces caminan separadas. La química les había enseñado que la vida evoluciona; el arte rupestre les estaba mostrando que el pensamiento también deja sus lecturas. Gracias a ellos y a “su amor al arte” tenemos una cantidad de abrigos y cuevas con arte rupestre que asusta por cantidad y calidad.
Hoy, con tres hijos en su cuenta, no pueden realizar las mismas salidas que hacían hace unos años, aunque seguramente les inculquen el amor por la búsqueda e interpretación del arte rupestre que ellos hicieron durante años. El relevo parece asegurado. [email protected]
Los unió la vocación por la enseñanza y los selló el amor por el campo, pero fue la piedra la que terminó de sellar su alianza. Se habían conocido entre matraces y ecuaciones, pero fue la roca la que terminó por unirlos del todo. Químicos de profesión, aprendieron pronto que la materia no solo reacciona: también recuerda. Quizá por eso, cuando comenzaron a recorrer las sierras de Extremadura, supieron reconocer en aquellas paredes antiguas algo más que piedra erosionada.
Allí, donde el sol y la lluvia no llegan a golpear la roca con la misma insistencia desde hace milenios, comenzaron a descubrir abrigos con representaciones rupestres esquemáticas: figuras humanas reducidas a trazos esenciales, animales insinuados con apenas unas líneas, signos que no imitaban la naturaleza, sino que la pensaban.
Supieron mirar sin prisa, con la pausa que permite discernir lo que es una pintura rupestre de lo que es el óxido que a veces confunde. Entendieron que aquellos artistas prehistóricos también habían sido observadores de la vida, y comprendieron por ser químicos que aquellos pigmentos no eran solo color, sino proceso. Óxidos de hierro, aglutinantes orgánicos, manos que mezclaron tierra y agua para fijar una idea al soporte del tiempo. Cada abrigo descubierto era un pequeño laboratorio prehistórico donde alguien había decidido que la experiencia debía permanecer. Que su paso fugaz por el mundo merecía ser fijado en la pared.
Los abrigos aparecían tras horas de caminar entre jaras, canchales y encinas. A veces era una sombra distinta, un ocre que no encajaba con la geología, una línea demasiado recta para ser azar. Entonces se detenían. Ante ellos, figuras esquemáticas trazadas con la economía de quien sabe que lo esencial no necesita adornos: antropomorfos, animales reducidos a signos, símbolos cuyo significado sigue en suspensión, como una reacción inacabada. El arte rupestre esquemático les resultaba cercano: no describía la realidad, la interpretaba.
Mientras catalogaban pigmentos, orientaciones y superposiciones, entendieron que estaban cartografiando algo más que yacimientos. Estaban trazando un puente entre disciplinas que demasiadas veces caminan separadas. La química les había enseñado que la vida evoluciona; el arte rupestre les estaba mostrando que el pensamiento también deja sus lecturas. Gracias a ellos y a “su amor al arte” tenemos una cantidad de abrigos y cuevas con arte rupestre que asusta por cantidad y calidad.
Hoy, con tres hijos en su cuenta, no pueden realizar las mismas salidas que hacían hace unos años, aunque seguramente les inculquen el amor por la búsqueda e interpretación del arte rupestre que ellos hicieron durante años. El relevo parece asegurado. [email protected]