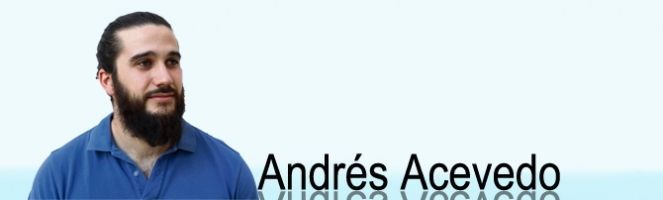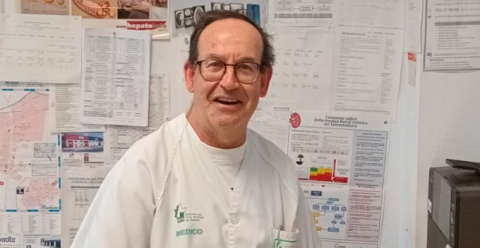La mirada de los otros nos convierte
Hay momentos en los que no somos exactamente nosotros mismos, sino el reflejo que intuimos en los ojos de los demás. Dices algo y, antes incluso de terminar la frase, ya te ves desde fuera: te imaginas cómo te estarán escuchando, qué pensarán, si parecerás seguro o torpe, interesante o ridículo. Y en ese instante, algo cambia. Dejas de ser tú mismo y pasas a sentirte como la persona que el otro ve (aunque no lo seas).
C.H. Cooley, un psicólogo social, lo resumía del siguiente modo: “No soy lo que creo ser, ni siquiera lo que realmente soy, sino lo que imagino que el otro cree que soy”.
Jean Paul Sartre decía que cuando el otro me mira, me “congela” en su mirada. Si el otro me ve como un ladrón, un incompetente o una buena persona, esa mirada me otorga una forma, una especie de identidad momentánea que me atraviesa, lo quiera o no.
La conciencia de uno mismo se modifica bajo la mirada ajena. Cuando notas que te observan en una reunión, cuando alguien opina sobre tu forma de ser, cuando intuyes desacuerdo en un silencio. De pronto te ves desde fuera, te ves como crees que te ve el otro y en ocasiones, esa visión puede resultar insoportable.
La mirada del otro nos da forma, pero también nos limita. Nos coloca dentro de un papel, y sin darnos cuenta empezamos a interpretarlo. Queremos parecer fuertes, amables, coherentes, lo que sea que se espera de nosotros. Y en ese esfuerzo por sostener una imagen, a veces nos alejamos de lo que realmente sentimos o pensamos. ¿Cuántas veces actuamos no por convicción, sino por coherencia con lo que creemos que los demás piensan de nosotros?
Hay momentos de extraña lucidez en los que uno se sorprende siendo un personaje de sí mismo. No porque finja, sino porque ha aprendido a sostenerse desde fuera, a pensar más en cómo será percibido que en lo que realmente siente.
Te ves haciendo algo que no tiene mucho sentido para ti, que no disfrutas y que sin embargo, te sentirías mal si no lo hicieras sin saber muy bien por qué.
No podemos negar que las miradas importan y ni siquiera se trata de que dejen de importar. Sin ellas no habría reconocimiento, ni diálogo, ni siquiera identidad. Se trata de identificar que ellas nos afectan, que tienen capacidad de hacernos ver y sentir de otra forma y que si no somos conscientes de ello, no podremos más que obedecerlas.
Quizás el reto consista en encontrar un punto medio: aceptar que existimos también en las miradas ajenas, pero sin quedar atrapados en ellas. Recordar que toda mirada es un fragmento, no una verdad completa, y que solo al reconocer su influencia podemos empezar a recuperar algo de nuestra propia voz.
Hay momentos en los que no somos exactamente nosotros mismos, sino el reflejo que intuimos en los ojos de los demás. Dices algo y, antes incluso de terminar la frase, ya te ves desde fuera: te imaginas cómo te estarán escuchando, qué pensarán, si parecerás seguro o torpe, interesante o ridículo. Y en ese instante, algo cambia. Dejas de ser tú mismo y pasas a sentirte como la persona que el otro ve (aunque no lo seas).
C.H. Cooley, un psicólogo social, lo resumía del siguiente modo: “No soy lo que creo ser, ni siquiera lo que realmente soy, sino lo que imagino que el otro cree que soy”.
Jean Paul Sartre decía que cuando el otro me mira, me “congela” en su mirada. Si el otro me ve como un ladrón, un incompetente o una buena persona, esa mirada me otorga una forma, una especie de identidad momentánea que me atraviesa, lo quiera o no.
La conciencia de uno mismo se modifica bajo la mirada ajena. Cuando notas que te observan en una reunión, cuando alguien opina sobre tu forma de ser, cuando intuyes desacuerdo en un silencio. De pronto te ves desde fuera, te ves como crees que te ve el otro y en ocasiones, esa visión puede resultar insoportable.
La mirada del otro nos da forma, pero también nos limita. Nos coloca dentro de un papel, y sin darnos cuenta empezamos a interpretarlo. Queremos parecer fuertes, amables, coherentes, lo que sea que se espera de nosotros. Y en ese esfuerzo por sostener una imagen, a veces nos alejamos de lo que realmente sentimos o pensamos. ¿Cuántas veces actuamos no por convicción, sino por coherencia con lo que creemos que los demás piensan de nosotros?
Hay momentos de extraña lucidez en los que uno se sorprende siendo un personaje de sí mismo. No porque finja, sino porque ha aprendido a sostenerse desde fuera, a pensar más en cómo será percibido que en lo que realmente siente.
Te ves haciendo algo que no tiene mucho sentido para ti, que no disfrutas y que sin embargo, te sentirías mal si no lo hicieras sin saber muy bien por qué.
No podemos negar que las miradas importan y ni siquiera se trata de que dejen de importar. Sin ellas no habría reconocimiento, ni diálogo, ni siquiera identidad. Se trata de identificar que ellas nos afectan, que tienen capacidad de hacernos ver y sentir de otra forma y que si no somos conscientes de ello, no podremos más que obedecerlas.
Quizás el reto consista en encontrar un punto medio: aceptar que existimos también en las miradas ajenas, pero sin quedar atrapados en ellas. Recordar que toda mirada es un fragmento, no una verdad completa, y que solo al reconocer su influencia podemos empezar a recuperar algo de nuestra propia voz.