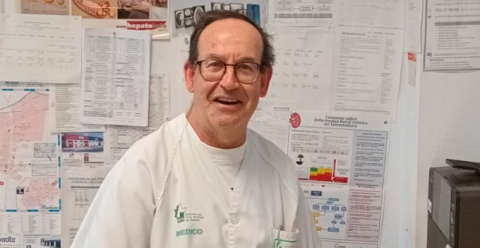El ego y la polarización (II)
En el artículo anterior hablaba sobre cómo el ego alimenta la polarización en lo público: política, deportes, creencias, ideologías. Pero ese mismo ego —que necesita tener razón, pertenecer, destacar— no se queda ahí. También nos encuentra en lo cotidiano. Y muchas veces es donde más daño puede hacer. No hace falta un debate ideológico para sentirnos atacados. Basta un comentario de nuestra pareja, una diferencia con nuestros hijos, una decisión en el trabajo. Cuando el ego se activa, ya no escuchamos al otro. Nos enfocamos en lo que creemos entender. Y entonces reaccionamos. Nos defendemos, atacamos o nos cerramos en banda.
En una relación de pareja, una conversación simple puede convertirse en un campo de batalla. Incluso en temas sin importancia aparente, nadie quiere ceder. “¿Siempre tiene que ser como tú dices?”, “Otra vez tengo que ceder yo”, “Nunca me escuchas” “Solo piensas en ti”. Seguro que son frases que todos reconocemos. No buscamos entender, buscamos ganar. Y no medimos las heridas que dejamos y que al final salen de una manera o de otra. Con los hijos, el ego puede disfrazarse de control. “Por que lo digo yo y punto”, “Tú no sabes nada”, “No me hagas quedar mal”…Queremos que hagan lo que creemos correcto, pero a veces es más por nuestro miedo a equivocarnos, o a que se salgan de la norma. Nos cuesta aceptar que ellos también tienen su ritmo, su personalidad y sus preferencias.
En el trabajo, el ego aparece como competencia, orgullo, necesidad de validación. No delegamos porque creemos que nadie lo hará como nosotros. No reconocemos al otro por miedo a quedar por debajo. Nos molesta una crítica, incluso si es constructiva. “Ése no es mi trabajo”, “No se enteran, van a lo suyo”, “La culpa es de….”. El ego se atrinchera en la defensa, distorsionando totalmente la situación.
Atacamos con palabras, con gestos, con tonos, con silencios prolongados. El ego a veces grita y siempre pesa. Nos aleja justo de quienes más queremos, de quienes más necesitamos entender. De las personas que son nuestros compañeros en el día a día. Qué interesante es empezar a percibir cuándo estamos reaccionando desde ese lugar interno.
Cuántas veces decimos “es que me hizo sentir…” cuando en realidad es algo que ya llevábamos dentro. Creo que, realmente, no se trata de tener razón, sino de construir entre todos algo que merezca la pena. Al final de nuestra vida eso es lo que vamos a valorar. Y será tarde para recuperar todo lo que el ego nos ha hecho perder por el camino. Estamos a tiempo.
En el artículo anterior hablaba sobre cómo el ego alimenta la polarización en lo público: política, deportes, creencias, ideologías. Pero ese mismo ego —que necesita tener razón, pertenecer, destacar— no se queda ahí. También nos encuentra en lo cotidiano. Y muchas veces es donde más daño puede hacer. No hace falta un debate ideológico para sentirnos atacados. Basta un comentario de nuestra pareja, una diferencia con nuestros hijos, una decisión en el trabajo. Cuando el ego se activa, ya no escuchamos al otro. Nos enfocamos en lo que creemos entender. Y entonces reaccionamos. Nos defendemos, atacamos o nos cerramos en banda.
En una relación de pareja, una conversación simple puede convertirse en un campo de batalla. Incluso en temas sin importancia aparente, nadie quiere ceder. “¿Siempre tiene que ser como tú dices?”, “Otra vez tengo que ceder yo”, “Nunca me escuchas” “Solo piensas en ti”. Seguro que son frases que todos reconocemos. No buscamos entender, buscamos ganar. Y no medimos las heridas que dejamos y que al final salen de una manera o de otra. Con los hijos, el ego puede disfrazarse de control. “Por que lo digo yo y punto”, “Tú no sabes nada”, “No me hagas quedar mal”…Queremos que hagan lo que creemos correcto, pero a veces es más por nuestro miedo a equivocarnos, o a que se salgan de la norma. Nos cuesta aceptar que ellos también tienen su ritmo, su personalidad y sus preferencias.
En el trabajo, el ego aparece como competencia, orgullo, necesidad de validación. No delegamos porque creemos que nadie lo hará como nosotros. No reconocemos al otro por miedo a quedar por debajo. Nos molesta una crítica, incluso si es constructiva. “Ése no es mi trabajo”, “No se enteran, van a lo suyo”, “La culpa es de….”. El ego se atrinchera en la defensa, distorsionando totalmente la situación.
Atacamos con palabras, con gestos, con tonos, con silencios prolongados. El ego a veces grita y siempre pesa. Nos aleja justo de quienes más queremos, de quienes más necesitamos entender. De las personas que son nuestros compañeros en el día a día. Qué interesante es empezar a percibir cuándo estamos reaccionando desde ese lugar interno.
Cuántas veces decimos “es que me hizo sentir…” cuando en realidad es algo que ya llevábamos dentro. Creo que, realmente, no se trata de tener razón, sino de construir entre todos algo que merezca la pena. Al final de nuestra vida eso es lo que vamos a valorar. Y será tarde para recuperar todo lo que el ego nos ha hecho perder por el camino. Estamos a tiempo.