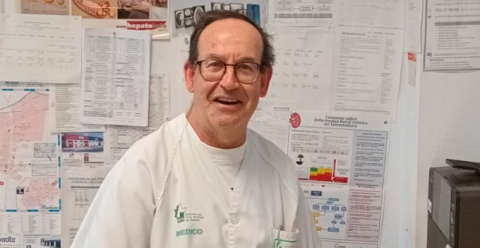Las lágrimas de San Lorenzo
A veces andamos un poco perdidos sobre qué escribir. He
recurrido en este viejo, antiguo y digno
oficio a enhebrar la aguja que cosía los quehaceres de aquellos días del mes de
agosto de la edad de mi infancia, quienes me han devuelto la memoria y su
nostalgia. De aquellas mañanas donde la fragancia de la colonia jugaba con nosotros produciéndonos
gratificantes cosquilleos en la nariz. De aquellos días en los que el aroma del
ambiente flotaba en el aire tamizando la luz de la tarde. De aquellas noches de
agosto que remansaban sosiego a través de la huella que iba dejando el tiempo.
Ahora confirmo que el paso de las generaciones siempre segrega melancolía de lo
vivido.
Aquellas noches suscitaban una fresca brisa aliviadora.
Bastaba regar con agua del pozo el patio de la casa para que reinara en el
ambiente un frescor que dulcificaba la huella tórrida e infame que había dejado
el crepúsculo en su encogida. Y era el pozo, fuente inagotable, el que también
nos socorría refrigerando y tonificando nuestros estómagos. Tan sólo era
suficiente aquel menú nocturno que tanto nos gustaba: tortilla de patatas,
tocino de veta fresco y un tomate partido al medio aderezado con sal.
Cuando la tarde había sido vencida, el cubo introducido en
las aguas subterráneas enfriaba los tomates criados en la huerta. Hoy sigo
defendiendo que no hay quien iguale a tan ilustre, venerable y fervoroso fruto,
capaz de detener el tiempo en una noche de verano. La cena se veía animada por
la tertulia, cruzada de vez en cuando por el sonido de la trompetilla de un
sátrapa, libertino y sagaz mosquito sangrador que pretendía en sus aterrizajes
hacer, nunca mejor dicho, su agosto absorbiéndonos la sangre. ¡Cómo chupaba el
jodido! Cuando terminábamos nos refrescábamos, y ligeros de ropa
contemplábamos, tras quedar el patio a oscuras, la grandiosidad de la bóveda
nocturna que nos vigilaba.
Desde los altos andamios de las estrellas, cientos, miles,
millones de ellas nos hacían cómplices guiños. ¿Cuánto tiempo tendrían que
permanecer con un ojo cerrado para que su provocador destello llegase hasta
nosotros? De pronto, ¡Oh, maravilla de las maravillas! una, después otra y
otra; y luego muchas más, y más. Eran las “Lágrimas de San Lorenzo” que con sus
ráfagas fugaces traspasaban aquel cielo raso, limpio y hermoso. Trazos, brillo
radiante y lágrimas luminosas. Era cuasi una lluvia, un chaparrón que no
cesaba, una bella sinfonía. Ahora otra, y aquella, y ésta… Mi madre azuzaba,
llegado aquel momento, aún más su talento e inventiva contándome un relato
excepcional, una historia que ha permanecido imborrable: “Son las lágrimas que vertió
San Lorenzo cuando fue quemado en la hoguera, concretamente sobre una
parrilla”.
Su voz baja y la oscuridad del patio me metieron, en aquel
instante, más miedo que si llegara el tío “Sacamantecas”. Parecía que mi carne
se derretía en la tremenda y terrorífica barbacoa de San Lorenzo, agujerada y
traspasada por los tenedores de sus verdugos en el oficio del vuelta y vuelta.
A su vez, los oídos se me llenaban de los alaridos de quien sufría tan terrible
suplicio. A aquella historia se unían otras que hacía unos días me había
contado de platillos volantes, extraterrestres, ovnis y voces extrañas ¡Vaya una nochecita de agosto!
Después supe que eran las Perséidas, lluvia de meteoros en
la constelación de Perseo, cuyo responsable directo es el cometa 109P/Swift-Tuttle,
descubierto el 19 de julio de 1862. Durante años hemos ejercido, junto a
familia y amigos el rito al culto de salir de casa bajo la escusa de ver las
Lágrimas de San Lorenzo. Y tras larga espera, ¡Oh, desilusión! ni lágrimas, ni
llantos, ni estrellas, ni San Lorenzo, ni nada; sólo la altivez de unas
cardonchas. Pero sí el consuelo de una cena, una nevera y una tumbona, motivo
real de aquella ceremonia de una noche en la que íbamos a ver llorar a las
estrellas.
A veces andamos un poco perdidos sobre qué escribir. He
recurrido en este viejo, antiguo y digno
oficio a enhebrar la aguja que cosía los quehaceres de aquellos días del mes de
agosto de la edad de mi infancia, quienes me han devuelto la memoria y su
nostalgia. De aquellas mañanas donde la fragancia de la colonia jugaba con nosotros produciéndonos
gratificantes cosquilleos en la nariz. De aquellos días en los que el aroma del
ambiente flotaba en el aire tamizando la luz de la tarde. De aquellas noches de
agosto que remansaban sosiego a través de la huella que iba dejando el tiempo.
Ahora confirmo que el paso de las generaciones siempre segrega melancolía de lo
vivido.
Aquellas noches suscitaban una fresca brisa aliviadora.
Bastaba regar con agua del pozo el patio de la casa para que reinara en el
ambiente un frescor que dulcificaba la huella tórrida e infame que había dejado
el crepúsculo en su encogida. Y era el pozo, fuente inagotable, el que también
nos socorría refrigerando y tonificando nuestros estómagos. Tan sólo era
suficiente aquel menú nocturno que tanto nos gustaba: tortilla de patatas,
tocino de veta fresco y un tomate partido al medio aderezado con sal.
Cuando la tarde había sido vencida, el cubo introducido en
las aguas subterráneas enfriaba los tomates criados en la huerta. Hoy sigo
defendiendo que no hay quien iguale a tan ilustre, venerable y fervoroso fruto,
capaz de detener el tiempo en una noche de verano. La cena se veía animada por
la tertulia, cruzada de vez en cuando por el sonido de la trompetilla de un
sátrapa, libertino y sagaz mosquito sangrador que pretendía en sus aterrizajes
hacer, nunca mejor dicho, su agosto absorbiéndonos la sangre. ¡Cómo chupaba el
jodido! Cuando terminábamos nos refrescábamos, y ligeros de ropa
contemplábamos, tras quedar el patio a oscuras, la grandiosidad de la bóveda
nocturna que nos vigilaba.
Desde los altos andamios de las estrellas, cientos, miles,
millones de ellas nos hacían cómplices guiños. ¿Cuánto tiempo tendrían que
permanecer con un ojo cerrado para que su provocador destello llegase hasta
nosotros? De pronto, ¡Oh, maravilla de las maravillas! una, después otra y
otra; y luego muchas más, y más. Eran las “Lágrimas de San Lorenzo” que con sus
ráfagas fugaces traspasaban aquel cielo raso, limpio y hermoso. Trazos, brillo
radiante y lágrimas luminosas. Era cuasi una lluvia, un chaparrón que no
cesaba, una bella sinfonía. Ahora otra, y aquella, y ésta… Mi madre azuzaba,
llegado aquel momento, aún más su talento e inventiva contándome un relato
excepcional, una historia que ha permanecido imborrable: “Son las lágrimas que vertió
San Lorenzo cuando fue quemado en la hoguera, concretamente sobre una
parrilla”.
Su voz baja y la oscuridad del patio me metieron, en aquel
instante, más miedo que si llegara el tío “Sacamantecas”. Parecía que mi carne
se derretía en la tremenda y terrorífica barbacoa de San Lorenzo, agujerada y
traspasada por los tenedores de sus verdugos en el oficio del vuelta y vuelta.
A su vez, los oídos se me llenaban de los alaridos de quien sufría tan terrible
suplicio. A aquella historia se unían otras que hacía unos días me había
contado de platillos volantes, extraterrestres, ovnis y voces extrañas ¡Vaya una nochecita de agosto!
Después supe que eran las Perséidas, lluvia de meteoros en
la constelación de Perseo, cuyo responsable directo es el cometa 109P/Swift-Tuttle,
descubierto el 19 de julio de 1862. Durante años hemos ejercido, junto a
familia y amigos el rito al culto de salir de casa bajo la escusa de ver las
Lágrimas de San Lorenzo. Y tras larga espera, ¡Oh, desilusión! ni lágrimas, ni
llantos, ni estrellas, ni San Lorenzo, ni nada; sólo la altivez de unas
cardonchas. Pero sí el consuelo de una cena, una nevera y una tumbona, motivo
real de aquella ceremonia de una noche en la que íbamos a ver llorar a las
estrellas.