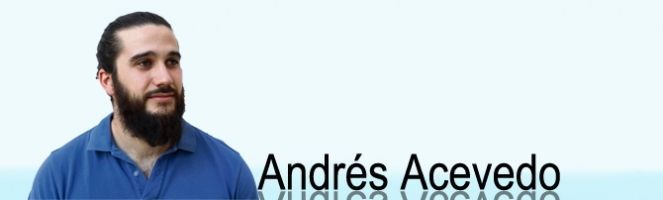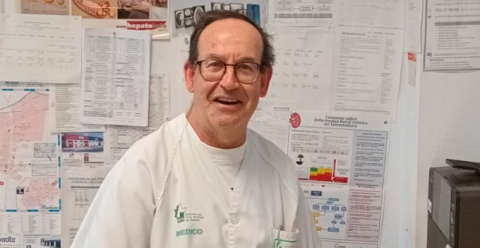Estrés y ansiedad: parecidos, pero no iguales
Te despiertas con el corazón acelerado. Tienes mil cosas en la cabeza y el día no ha hecho más que empezar. Te duchas rápido, revisas mentalmente la lista de tareas pendientes y ya estás sintiendo ese nudo en el estómago que te acompaña desde hace días. Lo llamas “estrés”, como si ponerle nombre lo hiciera más manejable. Pero, ¿y si no fuera exactamente eso?
Durante mucho tiempo pensé que todo lo que sentía era estrés. Cosas del trabajo, de la rutina, de tener demasiadas responsabilidades. Pero empecé a notar que había días en los que nada urgente pasaba… y, sin embargo, ahí seguía esa tensión constante, esa sensación de que algo va mal, aunque no sepa exactamente qué.
El estrés suele tener una causa clara: una entrega, una reunión importante, un conflicto concreto. Aparece de forma molesta, pero suele irse cuando la situación se resuelve. En cambio, la ansiedad es más escurridiza. A veces se instala sin aviso, sin motivo aparente, y lo tiñe todo de inquietud. Te cuesta concentrarte, te cuesta dormir, y cualquier pequeña cosa se siente enorme y complicada.
Aprender a diferenciarlos no fue fácil. Me costó admitir que no todo se arreglaba con descansar el fin de semana o tachar tareas de la lista. Porque la ansiedad no entiende de calendarios. A veces se queda incluso cuando todo está en orden fuera.
Puede manifestarse en el cuerpo con síntomas difusos: cansancio permanente, tensión muscular, dificultad para respirar o una sensación constante de alerta. Y como no siempre hay una causa evidente, tendemos a ignorarlo.
Y de hecho, lo peor es esa tendencia a normalizarlo. A pensar que vivir con el corazón acelerado o con una presión constante en el pecho es simplemente parte de la vida adulta. Pero no lo es. El cuerpo y la mente aguantan, sí, pero también piden auxilio.
No es cuestión de dramatizar, ni de alarmarse por cada mal día. Pero sí de estar atentos. Porque aunque el estrés y la ansiedad comparten algunos síntomas, no se gestionan igual. Y mientras uno puede ser una respuesta adaptativa, el otro puede convertirse en una carga silenciosa que nos roba energía, descanso y alegría.
Aprender a distinguir lo que sentimos no es una tarea fácil, pero es un acto de cuidado hacia nosotros mismos. No todo malestar es estrés, y no toda inquietud se irá cuando terminemos lo que tenemos entre manos. Merecemos darnos el tiempo para observarnos, para preguntar con honestidad qué está pasando dentro y así poder atender debidamente a lo que nos ocurre. Todo lo demás se convierte en un parche. en una forma de tirar para adelante, que más pronto que tarde acaba haciéndonos sentir cansados, confundidos y sin una línea que seguir.
Te despiertas con el corazón acelerado. Tienes mil cosas en la cabeza y el día no ha hecho más que empezar. Te duchas rápido, revisas mentalmente la lista de tareas pendientes y ya estás sintiendo ese nudo en el estómago que te acompaña desde hace días. Lo llamas “estrés”, como si ponerle nombre lo hiciera más manejable. Pero, ¿y si no fuera exactamente eso?
Durante mucho tiempo pensé que todo lo que sentía era estrés. Cosas del trabajo, de la rutina, de tener demasiadas responsabilidades. Pero empecé a notar que había días en los que nada urgente pasaba… y, sin embargo, ahí seguía esa tensión constante, esa sensación de que algo va mal, aunque no sepa exactamente qué.
El estrés suele tener una causa clara: una entrega, una reunión importante, un conflicto concreto. Aparece de forma molesta, pero suele irse cuando la situación se resuelve. En cambio, la ansiedad es más escurridiza. A veces se instala sin aviso, sin motivo aparente, y lo tiñe todo de inquietud. Te cuesta concentrarte, te cuesta dormir, y cualquier pequeña cosa se siente enorme y complicada.
Aprender a diferenciarlos no fue fácil. Me costó admitir que no todo se arreglaba con descansar el fin de semana o tachar tareas de la lista. Porque la ansiedad no entiende de calendarios. A veces se queda incluso cuando todo está en orden fuera.
Puede manifestarse en el cuerpo con síntomas difusos: cansancio permanente, tensión muscular, dificultad para respirar o una sensación constante de alerta. Y como no siempre hay una causa evidente, tendemos a ignorarlo.
Y de hecho, lo peor es esa tendencia a normalizarlo. A pensar que vivir con el corazón acelerado o con una presión constante en el pecho es simplemente parte de la vida adulta. Pero no lo es. El cuerpo y la mente aguantan, sí, pero también piden auxilio.
No es cuestión de dramatizar, ni de alarmarse por cada mal día. Pero sí de estar atentos. Porque aunque el estrés y la ansiedad comparten algunos síntomas, no se gestionan igual. Y mientras uno puede ser una respuesta adaptativa, el otro puede convertirse en una carga silenciosa que nos roba energía, descanso y alegría.
Aprender a distinguir lo que sentimos no es una tarea fácil, pero es un acto de cuidado hacia nosotros mismos. No todo malestar es estrés, y no toda inquietud se irá cuando terminemos lo que tenemos entre manos. Merecemos darnos el tiempo para observarnos, para preguntar con honestidad qué está pasando dentro y así poder atender debidamente a lo que nos ocurre. Todo lo demás se convierte en un parche. en una forma de tirar para adelante, que más pronto que tarde acaba haciéndonos sentir cansados, confundidos y sin una línea que seguir.