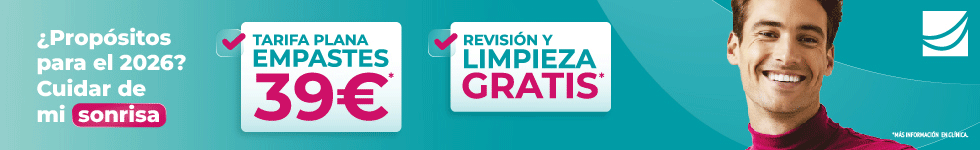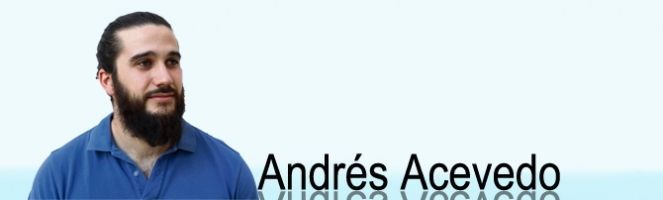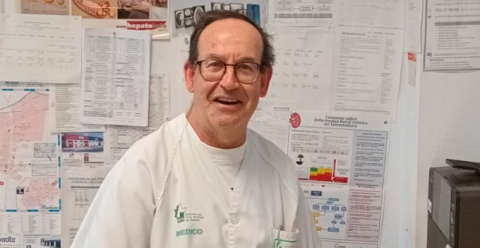Adicciones: de viciosos a enfermos
Hace algún tiempo comentábamos cómo los problemas psicológico habían llegado a catalogarse como enfermedades mentales. La sociedad necesitaba un acercamiento científico al tema y éste impulso fue tomado por la medicina. Como ésta es la ciencia de las enfermedades, los problemas psicológicos fueron tomados como patologías. Adecuando el objeto observado al observador. Sin embargo, aún cuando las adicciones fueron también absorbidas por este modelo, tuvieron sus particularidades en este proceso. Para empezar, en España las adicciones eran casi desconocidas hasta los años 80, con la excepción del alcohol.
Algunas sustancias existían desde antes, pero no se convirtieron en un problema social hasta esa década.
De no ser conocidas, pasaron a convertirse en una auténtica epidemia en muy poco tiempo. Eso hacía que se precisara de algún tipo de asistencia para estas personas (en su mayoría jóvenes) que andaban sumergidos en esta situación.
La primera respuesta de ayuda vino desde organizaciones vecinales y asociaciones de carácter religioso. Ellos fueron pioneros tratando de cambiar la concepción social de estos chicos: de delincuentes y vagos a pobres viciosos.
Era una definición no técnica y estaba cargada de connotaciones morales, pero era útil para el propósito que se habían planteado: sensibilizar a la población de la existencia de un problema. Pasado algún tiempo y tras las evidentes necesidades médicas que presentaban estas personas (sobredosis, desnutrición, SIDA…) llegó la respuesta institucional. Algunos hospitales y recursos públicos comenzaron a aplicar protocolos de tratamiento y esto trajo consigo un cambio epistemológico.
Un hospital no trata “pobres viciosos”, un hospital trata enfermos. Así estos chavales dejaron de ser viciosos para convertirse en “enfermos de drogadicción”.
De nuevo, al igual que en el paso anterior, esto fue un hito. Por fin estas personas recibirían asistencia profesional. Comenzaba así el inicio de las investigaciones, los protocolos y la formación especializada.
Mucho tenemos que agradecerle a este periodo, pues los avances venideros fueron a causa de este impulso. Sin embargo, una vez conocido el problema, el modelo biomédico dejaba algunas carencias muy evidentes en esta “patología”. Y es que era muy difícil defender que el origen de dicho problema fuera biológico. Ni las más robustas hipótesis cerebrales conseguían alejar el foco de que esto era una conducta y que antes de que el individuo consumiera, no parecía haber ningún síntoma que nos hiciera predecirlo. Parecía más bien que todas las diferencias constatadas eran consecuencias y no causas del consumo.
Esto sentaba las bases para la llegada de la última concepción. En la que nos situamos actualmente: la adicción como conducta.
Hace algún tiempo comentábamos cómo los problemas psicológico habían llegado a catalogarse como enfermedades mentales. La sociedad necesitaba un acercamiento científico al tema y éste impulso fue tomado por la medicina. Como ésta es la ciencia de las enfermedades, los problemas psicológicos fueron tomados como patologías. Adecuando el objeto observado al observador. Sin embargo, aún cuando las adicciones fueron también absorbidas por este modelo, tuvieron sus particularidades en este proceso. Para empezar, en España las adicciones eran casi desconocidas hasta los años 80, con la excepción del alcohol.
Algunas sustancias existían desde antes, pero no se convirtieron en un problema social hasta esa década.
De no ser conocidas, pasaron a convertirse en una auténtica epidemia en muy poco tiempo. Eso hacía que se precisara de algún tipo de asistencia para estas personas (en su mayoría jóvenes) que andaban sumergidos en esta situación.
La primera respuesta de ayuda vino desde organizaciones vecinales y asociaciones de carácter religioso. Ellos fueron pioneros tratando de cambiar la concepción social de estos chicos: de delincuentes y vagos a pobres viciosos.
Era una definición no técnica y estaba cargada de connotaciones morales, pero era útil para el propósito que se habían planteado: sensibilizar a la población de la existencia de un problema. Pasado algún tiempo y tras las evidentes necesidades médicas que presentaban estas personas (sobredosis, desnutrición, SIDA…) llegó la respuesta institucional. Algunos hospitales y recursos públicos comenzaron a aplicar protocolos de tratamiento y esto trajo consigo un cambio epistemológico.
Un hospital no trata “pobres viciosos”, un hospital trata enfermos. Así estos chavales dejaron de ser viciosos para convertirse en “enfermos de drogadicción”.
De nuevo, al igual que en el paso anterior, esto fue un hito. Por fin estas personas recibirían asistencia profesional. Comenzaba así el inicio de las investigaciones, los protocolos y la formación especializada.
Mucho tenemos que agradecerle a este periodo, pues los avances venideros fueron a causa de este impulso. Sin embargo, una vez conocido el problema, el modelo biomédico dejaba algunas carencias muy evidentes en esta “patología”. Y es que era muy difícil defender que el origen de dicho problema fuera biológico. Ni las más robustas hipótesis cerebrales conseguían alejar el foco de que esto era una conducta y que antes de que el individuo consumiera, no parecía haber ningún síntoma que nos hiciera predecirlo. Parecía más bien que todas las diferencias constatadas eran consecuencias y no causas del consumo.
Esto sentaba las bases para la llegada de la última concepción. En la que nos situamos actualmente: la adicción como conducta.