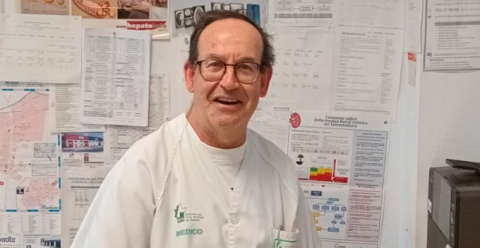El baile de Cuellar
Los vientos de junio peinan, bajo
la emoción íntima, estirando las horas y trayendo, en sus atardeceres, los
sueños. Junio echa, en su gozo, puntadas y costuras precisas a los orígenes,
los tiempos y los recuerdos. El Dios del Corpus proclama este año que tardará en
pedir juncia y romero. Pronto, cuando la luz se prolongue y se extienda aún más,
el calor pegará latigazos encendidos por el verano. Cuando llegó la infancia, la
de pantalón corto, construyó un laberinto, que bajo el silencio, de vez en
cuando, llama a sus pasillos refrescándonos la memoria, volviendo a los años,
en lo que casi todo estaba dibujado con lápices de colores por la inocencia. ¡Dios,
cómo pasa el tiempo!
Acaba de asomarse junio. El campo
está verde y hermoso. Con tantas horas de sol anda entregándose y madurándose.
En el huerto principia el fruto, la higuera disfruta, el melocotonero se ha
ruborizado, el maíz gatea y las tomateras se ensanchan poniendo ya sabor a
verano, pidiendo para los surcos oferta de aguas de riego y faenas de geoponía.
Este junio quiere hablarnos de cuando
los hijos de “La Preciada”
vendían dulces en el paseo, del señor Benito que despachaba cisco, carbón y
picón en “El Piquete”, de Manuel “el colorao”, quien con la frasca en la mano,
bajo ceremonioso rito, ordenaba al cliente “Apura que te llene”, y de Ben Barek,
dignidad hecha persona, que vendía lotería y faenaba sacando brillo a los zapatos
de los señoritos en el casino. Fue entonces cuando un fontanés, Miguel Cuellar
Pecero, llegó a Montijo.
Miguel Cuellar fue acogido con el
corazón abierto, y eso que muchas veces solo sabemos abrir los brazos. Miguel, con
la nobleza de su trabajo, incorporó a sus dos apellidos cuatro más. En la
pescadería, en las cajas, habitaba el color de plata de las sardinas, las
lágrimas de la pescadilla y la frescura de la merluza de pincho. Sobre el
mostrador del bar se deslizaba la ilustre y fervorosa tiza bajo el dictado de
la aritmética. Sus camiones, otro de los negocios, transportaban muy lejos mercancías.
Y los espejos de las columnas del salón de baile, ¡ay, los espejos!, testigos
de las risas de las jóvenes parejas, que cuando se arrimaban, al mirarse en
ellos, se descomponían. Y con los apellidos, la hermosura y la gloria en el
alma de cuatro nombres, Luisa, Esteban,
Isabel y Mari Carmen
Miguel, con los años, alquiló el
bar pasando a manos de José Sánchez, quien le puso el “Bar de José”. En la
cocina, Juliana Vega, su mujer, sacaba, entre otros, unos excelentes montaditos.
Los días de baile, una valla de madera, una cancela, separaban los territorios.
Algunos, en busca de un trago, llegaban hasta allí bailando la yenka.
Cuando llegabas al salón del
baile, pasabas primero por la señora Luisa, quien tenía para la recaudación,
por caja de caudales, una hermosa y esbelta lata de dulce de membrillo de Puente
Genil. Luego te esperaba Tani, el portero. Al fondo, a la derecha, estaba el
escenario, y encima de él, “Los Rebeldes”. Los músicos, con agrado y simpatía,
recibían las peticiones de las parejas. Rescato, en esta hora cierta de
melancolía colectiva, el aroma y la música que daba entrada a la voz de Alfonso
Romero, con su bolero sentimental “Reloj, no marques las horas”. Todos,
absolutamente todos, queríamos que el reloj detuviese el tiempo, haciendo
aquello perpetuo, para que nunca ella, con la que estábamos saliendo, a la que
abrazábamos bailando, se fuera, ni tampoco amaneciera. El baile, luego, se
reconvirtió en Esmay 3, porque llegaron las discotecas.
Hoy, tras los años, la vieja
memoria sentimental, me ha traído los recuerdos y los tiempos de cuando las
jóvenes, subidas en unos tacones, gustaban de mirarse y retocarse los labios, en
los espejos del baile de Miguel Cuellar, esperando que les llegase un novio.
Mientras en el salón se escuchaba “Amapola, lindísima amapola, cómo puedes tú
vivir tan sola”.
Los vientos de junio peinan, bajo la emoción íntima, estirando las horas y trayendo, en sus atardeceres, los sueños. Junio echa, en su gozo, puntadas y costuras precisas a los orígenes, los tiempos y los recuerdos. El Dios del Corpus proclama este año que tardará en pedir juncia y romero. Pronto, cuando la luz se prolongue y se extienda aún más, el calor pegará latigazos encendidos por el verano. Cuando llegó la infancia, la de pantalón corto, construyó un laberinto, que bajo el silencio, de vez en cuando, llama a sus pasillos refrescándonos la memoria, volviendo a los años, en lo que casi todo estaba dibujado con lápices de colores por la inocencia. ¡Dios, cómo pasa el tiempo!
Acaba de asomarse junio. El campo está verde y hermoso. Con tantas horas de sol anda entregándose y madurándose. En el huerto principia el fruto, la higuera disfruta, el melocotonero se ha ruborizado, el maíz gatea y las tomateras se ensanchan poniendo ya sabor a verano, pidiendo para los surcos oferta de aguas de riego y faenas de geoponía.
Este junio quiere hablarnos de cuando los hijos de “La Preciada” vendían dulces en el paseo, del señor Benito que despachaba cisco, carbón y picón en “El Piquete”, de Manuel “el colorao”, quien con la frasca en la mano, bajo ceremonioso rito, ordenaba al cliente “Apura que te llene”, y de Ben Barek, dignidad hecha persona, que vendía lotería y faenaba sacando brillo a los zapatos de los señoritos en el casino. Fue entonces cuando un fontanés, Miguel Cuellar Pecero, llegó a Montijo.
Miguel Cuellar fue acogido con el corazón abierto, y eso que muchas veces solo sabemos abrir los brazos. Miguel, con la nobleza de su trabajo, incorporó a sus dos apellidos cuatro más. En la pescadería, en las cajas, habitaba el color de plata de las sardinas, las lágrimas de la pescadilla y la frescura de la merluza de pincho. Sobre el mostrador del bar se deslizaba la ilustre y fervorosa tiza bajo el dictado de la aritmética. Sus camiones, otro de los negocios, transportaban muy lejos mercancías. Y los espejos de las columnas del salón de baile, ¡ay, los espejos!, testigos de las risas de las jóvenes parejas, que cuando se arrimaban, al mirarse en ellos, se descomponían. Y con los apellidos, la hermosura y la gloria en el alma de cuatro nombres, Luisa, Esteban, Isabel y Mari Carmen
Miguel, con los años, alquiló el bar pasando a manos de José Sánchez, quien le puso el “Bar de José”. En la cocina, Juliana Vega, su mujer, sacaba, entre otros, unos excelentes montaditos. Los días de baile, una valla de madera, una cancela, separaban los territorios. Algunos, en busca de un trago, llegaban hasta allí bailando la yenka.
Cuando llegabas al salón del baile, pasabas primero por la señora Luisa, quien tenía para la recaudación, por caja de caudales, una hermosa y esbelta lata de dulce de membrillo de Puente Genil. Luego te esperaba Tani, el portero. Al fondo, a la derecha, estaba el escenario, y encima de él, “Los Rebeldes”. Los músicos, con agrado y simpatía, recibían las peticiones de las parejas. Rescato, en esta hora cierta de melancolía colectiva, el aroma y la música que daba entrada a la voz de Alfonso Romero, con su bolero sentimental “Reloj, no marques las horas”. Todos, absolutamente todos, queríamos que el reloj detuviese el tiempo, haciendo aquello perpetuo, para que nunca ella, con la que estábamos saliendo, a la que abrazábamos bailando, se fuera, ni tampoco amaneciera. El baile, luego, se reconvirtió en Esmay 3, porque llegaron las discotecas.
Hoy, tras los años, la vieja memoria sentimental, me ha traído los recuerdos y los tiempos de cuando las jóvenes, subidas en unos tacones, gustaban de mirarse y retocarse los labios, en los espejos del baile de Miguel Cuellar, esperando que les llegase un novio. Mientras en el salón se escuchaba “Amapola, lindísima amapola, cómo puedes tú vivir tan sola”.