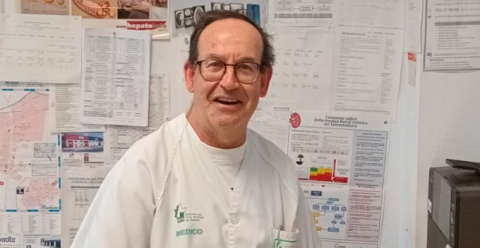Vete de aquí Satanás
La estela de humo de los cuatro hachones color tiniebla me
había dejado en la noche aquel momento preciso, aquella instantánea. Aquella
imagen horizontal, muerta y sepultada me decía por si misma el alcance
penetrante de cuanto había sucedido. Todo había llegado a su fin. La muerte nos
zarandea de arriba abajo. Reconozco que causa miedo llegar al desenlace final.
La muerte inexcusablemente trastea a todos por igual. La vida es efímera cual
verso quevediano “…ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin
parar…”.
Ahora, cuando el tiempo ha vuelto a escaparse de nuestras
manos, regreso nuevamente a aquel cuerpo tendido, acunado por la ascética
arquitectura de la madera y la plata. Cuerpo ajusticiado, atormentado,
amoratado y sin vida. Muerto. Una muerte que quiso recorrer de arriba abajo lo
que ahora tanto se practica: la traición, la cobardía, la falsedad, la
crueldad, la envidia, el odio, los intereses y la hipocresía religiosa que se
ríe escondida tras la vara de quien indignamente la porta. Desde donde para sí,
malbaratando y desperdiciando sus quehaceres, dictan, ordenan, decretan e
imponen un rancio protagonismo. Todo bajo una absurda y teatral parafernalia
que les lleva a manifestar, sin apenas pudor ni recato, por el cinismo en el
que habitan, lo que ellos son y lo que son capaces de hacer.
Traición, prendimiento, juicio, sentencia, mofa, burla,
negación, abandono y muerte. Todo al mismo tiempo. Pero aquel final tuvo tras
de sí otro final. Busco y voy a la mañana más luminosa de todas las posibles.
Acudo a los sentimientos resucitadores ¡Es Pascua! “Ya no está aquí”. “Allí le
veréis...”. Adormilado y aturdido llega la noticia que derriba, desploma y
destroza interrogantes, traspasando hipótesis. Rezuma en la aurora el almíbar
de la esperanza. “Paz a vosotros”.
Voltean las campanas. El tiempo y la memoria se unen
buscando las emociones. Vuelven los orígenes en busca de la huella dejada en el
alma, reclamando aquel regocijo anudado a la chiquillería tocando esquilas,
cascabeles, cencerros y campanillas que lanzaban al aire aquellos sonidos que
no han vuelto. Tampoco se asperge agua bendecida con ramas de romero. Los
hogares ya no son perfumados con el olor de los bollos de Pascua. Ya no se
recita ¡Sal diablo de este rincón, que ha resucitado Nuestro Señor! Y ya no hay
Judas para ser quemados en la hoguera. Ahora son otros tiempos.
Pero aún permanece y queda el ritual, viejo, hermoso y
antiguo que acoge el mayor gozo que cabe para una madre al poder encontrarse de
nuevo con su hijo. Con Aquél que había sido descoyuntado y traspasado. Allí,
siempre allí, en la plaza donde se viven los sucesos, el pueblo en su hondura y
sabiduría proclama cada año, sencillamente, sin imposiciones ni decretos, que
el Señor ha resucitado.
Avanza la Pascua bajo los cantos del gloria y los aleluyas
que hermosean, aromatizan e inciensan la liturgia. La primavera sigue
mostrándonos todo su esplendor. Este es el tiempo en el que bajo armoniosa
convivencia, entre la naturaleza y el hombre, nuestros pueblos, en saludable
ritual, tributan su devoción en las romerías a las ermitas de la Madre de Dios,
santos y patronos, señalando así al luminoso misterio que pronto viene y llega
de Pentecostés.
Pero antes, hace muchos años, cabía otro momento para
exaltar el gozo de quien había sido cosido al madero. El tres de mayo, día de
la Cruz, se colocaban cruces en los altares adornados de las casas recordando
que del madero seco y abrupto había florecido una nueva vida. La cruz de mayo.
Una vez más el pueblo, alto, claro y despacio, proclamaba y rezaba: “Vete de
aquí Satanás, que de mí no sacas ná, porque en el día de la Cruz dije mil veces
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús…”.
La estela de humo de los cuatro hachones color tiniebla me
había dejado en la noche aquel momento preciso, aquella instantánea. Aquella
imagen horizontal, muerta y sepultada me decía por si misma el alcance
penetrante de cuanto había sucedido. Todo había llegado a su fin. La muerte nos
zarandea de arriba abajo. Reconozco que causa miedo llegar al desenlace final.
La muerte inexcusablemente trastea a todos por igual. La vida es efímera cual
verso quevediano “…ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin
parar…”.
Ahora, cuando el tiempo ha vuelto a escaparse de nuestras
manos, regreso nuevamente a aquel cuerpo tendido, acunado por la ascética
arquitectura de la madera y la plata. Cuerpo ajusticiado, atormentado,
amoratado y sin vida. Muerto. Una muerte que quiso recorrer de arriba abajo lo
que ahora tanto se practica: la traición, la cobardía, la falsedad, la
crueldad, la envidia, el odio, los intereses y la hipocresía religiosa que se
ríe escondida tras la vara de quien indignamente la porta. Desde donde para sí,
malbaratando y desperdiciando sus quehaceres, dictan, ordenan, decretan e
imponen un rancio protagonismo. Todo bajo una absurda y teatral parafernalia
que les lleva a manifestar, sin apenas pudor ni recato, por el cinismo en el
que habitan, lo que ellos son y lo que son capaces de hacer.
Traición, prendimiento, juicio, sentencia, mofa, burla,
negación, abandono y muerte. Todo al mismo tiempo. Pero aquel final tuvo tras
de sí otro final. Busco y voy a la mañana más luminosa de todas las posibles.
Acudo a los sentimientos resucitadores ¡Es Pascua! “Ya no está aquí”. “Allí le
veréis...”. Adormilado y aturdido llega la noticia que derriba, desploma y
destroza interrogantes, traspasando hipótesis. Rezuma en la aurora el almíbar
de la esperanza. “Paz a vosotros”.
Voltean las campanas. El tiempo y la memoria se unen
buscando las emociones. Vuelven los orígenes en busca de la huella dejada en el
alma, reclamando aquel regocijo anudado a la chiquillería tocando esquilas,
cascabeles, cencerros y campanillas que lanzaban al aire aquellos sonidos que
no han vuelto. Tampoco se asperge agua bendecida con ramas de romero. Los
hogares ya no son perfumados con el olor de los bollos de Pascua. Ya no se
recita ¡Sal diablo de este rincón, que ha resucitado Nuestro Señor! Y ya no hay
Judas para ser quemados en la hoguera. Ahora son otros tiempos.
Pero aún permanece y queda el ritual, viejo, hermoso y
antiguo que acoge el mayor gozo que cabe para una madre al poder encontrarse de
nuevo con su hijo. Con Aquél que había sido descoyuntado y traspasado. Allí,
siempre allí, en la plaza donde se viven los sucesos, el pueblo en su hondura y
sabiduría proclama cada año, sencillamente, sin imposiciones ni decretos, que
el Señor ha resucitado.
Avanza la Pascua bajo los cantos del gloria y los aleluyas
que hermosean, aromatizan e inciensan la liturgia. La primavera sigue
mostrándonos todo su esplendor. Este es el tiempo en el que bajo armoniosa
convivencia, entre la naturaleza y el hombre, nuestros pueblos, en saludable
ritual, tributan su devoción en las romerías a las ermitas de la Madre de Dios,
santos y patronos, señalando así al luminoso misterio que pronto viene y llega
de Pentecostés.
Pero antes, hace muchos años, cabía otro momento para
exaltar el gozo de quien había sido cosido al madero. El tres de mayo, día de
la Cruz, se colocaban cruces en los altares adornados de las casas recordando
que del madero seco y abrupto había florecido una nueva vida. La cruz de mayo.
Una vez más el pueblo, alto, claro y despacio, proclamaba y rezaba: “Vete de
aquí Satanás, que de mí no sacas ná, porque en el día de la Cruz dije mil veces
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús…”.